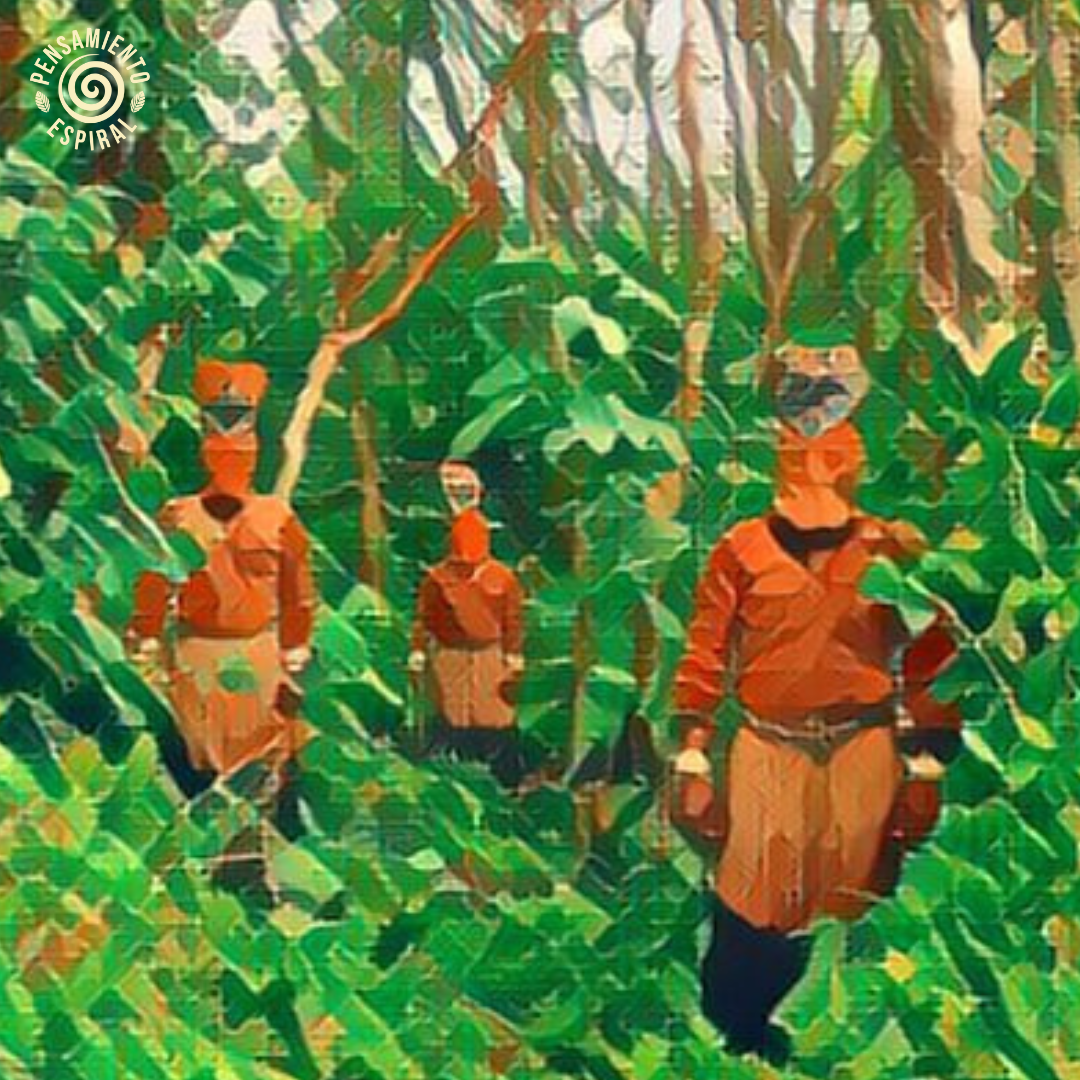Mucho se habla —desde la perspectiva de las ciencias sociales, incluidas entre ellas, naturalmente, las relaciones internacionales— de lo tumultuoso que resultó ser el siglo XX en términos de las guerras y la destrucción; de los vertiginosos cambios tecnológicos; de los nuevos y cambiantes órdenes mundiales; de la descomposición del tejido social en diferentes coyunturas históricas; de las múltiples crisis económicas que sacudieron a la sociedad; del surgimiento de la amenaza nuclear; del apogeo del consumismo y de la resultante hegemonía capitalista de aquel conflicto bipolar entre dos ideologías rivales que polarizaron y dividieron al mundo en —al menos tres—estrechos y oscuros cajones. Tanto se han centrado nuestras áreas de estudio en comprender porqué el capitalismo está o no errado; en argumentar que la revolución proletaria, tal y como la describía Carlos Marx, puede no haber pasado aún; en describir y explicar las implicaciones epistémicas que conllevan la dominancia global de un país hambriento de poder que, hasta recientemente, ha buscado promover la democracia y el libre mercado a lo largo del planeta. Demasiado nos hemos centrado tanto en entender, como en promover, aquella lucha ideológica en la cual ambos bandos han demostrado ser egoístas, ruines, miopes, ineptos, y, sobre todo, arrogantes en creer que sus modos son el verdadero y único sendero sobre el cual la humanidad debería transitar.

Nuestras estimadas ciencias sociales, denunciantes de la violencia epistémica, de la desigualdad y de la injusticia, aliadas filosóficas de la verdad y de lo correcto, han terminado por no ser más que artífices de una distracción de alcance genocida para toda la vida en la Tierra. Mientras nos centramos en un debate visceral dentro del cual no hemos logrado prescribir solución alguna para los problemas económicos, sociales y de gobernanza que plagan al capitalismo, terminamos siendo ruidosos cómplices de un enemigo que amenaza con silenciar toda nuestra incesante diatriba de una vez por todas. Mientras analizábamos la finalidad que tuvo —para usar tan sólo uno de tantos ejemplos de guerras devastadoras— la guerra de Vietnam como parte de una estrategia hegemónica de contención del socialismo en Asia, fallamos en comprender y resaltar el efecto destructivo que tuvieron el napalm y los bombardeos sobre kilómetros enteros de selva, alterando el orden y el equilibrio primordial de la naturaleza; mientras China se veía envuelta en la Revolución Cultural de Mao Zedong,la cual contuvo un elemento esencial de políticas pronatales —“Under the leadership of the Communist Party, as long as there are more people, miracles will be created!” (Zhou, 2015), la entendimos como un estratagema de incremento en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico, sin que muchos de nosotros nos sentáramos en esos momentos a verdaderamente comprender el advenimiento de la sobrepoblación como una problemática mundial; mientras la URSS detonaba la Tsar Bomba en el 61’ —el arma nuclear más poderosa jamás detonada—, la academia analizaba el equilibrio de poder generado por el concepto de la destrucción mutua asegurada, sin detenerse a contemplar el impacto ambiental ocasionado por una explosión de 50 megatones de material radiactivo; mientras renombrados académicos definían y discutían en torno a conceptos tales como el de “poder blando” para dar a entender nuevas formas de permeación de poder hegemónico posibilitadas por medidas teóricamente más sutiles —léase un consumismo voraz habilitado por la apertura del libre mercado y el advenimiento de marcas transnacionales—, nuevamente terminamos optando por no ver aquella producción —destructora y arrasadora del medio ambiente y de los recursos naturales— que conllevó el uso de esa categorización de poder.
El siglo XX es, entonces, una colección de momentos históricos en los que los líderes del mundo le fallaron al planeta tierra; sin embargo, no menos responsabilidad tiene una gran parte de la academia, la cual no fue capaz de percatarse de la acumulación de alteraciones y ataques cometidos contra el balance terrestre y medioambiental. Estuvimos muy concentrados observando el espectacular choque entres los hegemones, intentando desentrañarlo hasta su más diminuta partícula, que nos olvidamos de observar el más evidente daño que se le estaba causando a nuestro único hogar, a nuestra única y verdadera garantía de supervivencia y continuidad como especie, a nuestra Madre. Resulta hilarante y trágico a la vez, pensar que el sofismo de Protágoras sobre el cual Sócrates advertía, termine por seguir siendo el estándar del análisis sociológico, político y económico de la actualidad; para ua gran parte del mundo, el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas. Gracias a nuestro enfoque antropocéntrico de la historia, en donde pensamos que el planeta y la naturaleza existen perpetuamente, y en función de contener nuestros infantiles y violentos juegos de poder, hemos permitido el deterioro de la tierra, la cual como una madre impotente, abrumada y decepcionada, no puede hacer más que condonar renuentemente la inmadurez de sus hijos, pero no sin antes mostrarnos con dolor el daño que le estamos causando. La degradación del medio ambiente, así como la preeminencia de la destrucción de la naturaleza en nombre del “desarrollo” y del “progreso humano” son una verdad ineludible.

A pesar de lo anterior, de manera menos reconocida en el debate internacional y, aún menos, en el ámbito doméstico, en el medio de este velo de ignorancia e insensatez, se puede reconocer que durante el siglo XX comenzaron a gestarse también investigaciones y propuestas que conformaron dos proyectos que buscaron centrar el foco de las ciencias, tanto naturales como sociales, hacia el entendimiento y concientización sobre el enemigo más multifacético y complejo que ha tenido la humanidad en toda su historia. Las ciencias sociales, centrándonos en el ámbito de la teorías de relaciones internacionales —si bien tarde, ya que el surgimiento de este enfoque empieza a cimentarse durante la década de los 70 y a fortalecerse en los 80— comenzaron a gestar una forma de análisis sistémica conocida, de manera más genérica, como la teoría verde. Entre sus vertientes se encuentra el ambientalismo de libre mercado, el bio-ambientalismo y la ecología social (Paterson, 2013). A pesar de que se encuentran algunas diferencias entre cada uno de los sub acercamientos, todas estas corrientes buscan el establecimiento de una ética ecocéntrica, reconociendo los límites del crecimiento económico, así como el inicio de un proceso de descentralización que se aleje del Estado-nación; en última medida, lo que se desea —de manera similar a lo propuesto por la teoría crítica y la Escuela de Frankfurt— es entender el mundo, para de esa forma hacer todo lo posible por mejorar su condición (Paterson, 2013). Asimismo, una gran contribución académica de este enfoque es reconocer que las estructuras políticas actuales son las principales responsables de la degradación ambiental, y por tanto, deben ser llamadas a cuestionamiento y a crítica si se desea socavar los procesos que han generado la destrucción de la tierra que habitamos. Es preocupante, sin embargo, lo poco que esta teoría es cubierta por el pensum promedio de relaciones internacionales, pues al condenar al desuso y al olvido este tipo de conocimientos, nos condenamos a seguir embarcados en debates que no son ni tan remotamente apremiantes como lo es el ambiental.
Pasando a la perspectiva de las ciencias exactas, —la cual es el fundamento empírico de esta problemática— se puede remontar los estudios del impacto de las acciones del hombre sobre el clima y el medio ambiente hacia finales del siglo XIX, desarrollándose estos más profundamente durante la segunda mitad del XX: en 1861, el físico irlandés John Tyndall comienza a hablar sobre la existencia del llamado efecto invernadero; en 1896 el químico sueco Svante Arrhenius señala que la quema de carbón resultará en un crecimiento del efecto invernadero; en 1900, otro científico sueco, Knut Angstrom descubre que las concentraciones de CO2 en la atmósfera pueden absorber partículas del espectro infrarrojo, aún sin entender el significado de este hallazgo; en 1938, el ingeniero británico Guy Callendar —usando registros de 147 estaciones meteorológicas alrededor del mundo— muestra que las temperaturas mundiales habían incrementado respecto del siglo anterior así como lo habían hecho las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera de la tierra; en 1955, el investigador estadounidense Gilbert Plass, con nuevas tecnologías de cómputo, genera un modelo a través del cual una duplicación del CO2, implicaría un incremento de tres o cuatro grados celsius; en 1958, Charles David inicia el proyecto de medición de concentración de CO2 desde el Mauna Loa, proyecto que logra determinar de manera definitiva que las concentraciones de dicho gas han venido incrementando en los últimos años; el término calentamiento global es utilizado por primera vez en el año 1965, dentro de los estudios del estadounidense Wallace Broecker; se forma en 1988 el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés); en 1990, el IPCC concluye que las temperaturas mundiales han incrementado en 0.3-0.6 grados celsius a lo largo del siglo; en el 95’, el IPCC da el primer anuncio definitivo de que el accionar humano tiene una incidencia sobre las condiciones climáticas (BBC, 2013). Adelantándonos un tanto en el tiempo, en el año 2016 se estimó que el consenso científico de expertos climáticos sobre la responsabilidad del hombre en el fenómeno del cambio climático se encuentra entre el 90 y 100%, con la mayoría de los estudios concurriendo en un valor del 97% de acuerdo (Nuccitelli, 2016).
Actualmente, la investigación científica nos insiste —intentando hablarle a un grupo de personas sufriendo de una aparente sordera selectiva colectiva— en que la temperatura global ha subido 1.1 grados desde finales del siglo XIX; que el ritmo de deshielo del ártico se viene dando en un 13.3% por década; que el nivel del mar viene subiendo 3.4 milímetros por año; y que actualmente los niveles de dióxido de carbono son los más altos en los últimos 650,000 años, llegando a 406.69 partículas por millón en la atmósfera (NASA, 2017). A pesar de esta información, combinada con lo evidente de la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la severidad de las sequías, la visible contaminación en las aguas y en el aire que respiramos, una considerable proporción del mundo sigue viendo esto como un “debate” o una discusión en curso. Presidentes y dirigencias políticas de cierto país nombrado en 2023 como «El destructor de planetas en jefe» lo ha negado abiertamente, recluyéndose del Acuerdo de París, y manteniéndose fiel a los intereses económicos que nos ponen un paso más cerca cada día de la aniquilación de la vida en la tierra. Igual de alarmante es que para una gran mayoría de la población— incluyendo en este grupo a aquellos que sí creen en la evidencia científica—, el cambio climático y la degradación ambiental no parecerían representar una amenaza real; para un gran número de personas, este deterioro suena como un cuento lejano que está ocurriendo en partes aisladas del mundo, afectando a gente que, independiente de la coyuntura climática, ya vive con bajísimos estándares de calidad de vida. El cambio climático parecería no tocar a las élites, quienes continúan viviendo sin conciencia de la insostenibilidad de su modus vivendi.

Es inaudito que frente a lo que tiene la potencialidad de ser el inicio del fin, haya quienes continúen eligiendo ignorar la realidad de tal manera. Nuestras prioridades están de cabeza. Una gran parte del mundo está preocupada pensando en cuáles serán las modas de la temporada y en seguir la vida de individuos irrelevantes para el curso de la humanidad; otra niega cualquier responsabilidad humana y se opone a la razón; y una tercera, la voz académica más amplia, la cual tiene peso y valor, se sigue centrando en discusiones circulares que no buscan dar respuesta más allá de atacarse entre sí en un nocivo juego de egos. Nos encontramos sin guía en medio del peor diluvio jamás visto en la memoria reciente, y mientras tanto decidimos pelear entre nosotros mismos y discutir sobre asuntos que resultan superfluos en comparación a la crisis que se avecina.
Por todo lo anterior el cambio climático y la degradación ambiental ocasionada por nuestra especie —derivados tanto del modelo capitalista, como de la guerra entre dos ideologías falaces e incompletas— son el área de estudio más vital y el esfuerzo más urgente al que la academia le debería volcar toda su atención, pues si continuamos por ignorarla sólo nos estaríamos tirando por la borda de manera voluntaria. Es cierto que el mundo tiene un número considerable de problemas de gran relevancia, pero si continuamos por nuestro camino actual, el más urgente de todos ellos nos robará la posibilidad de que exista un mañana en el cual podamos darle toda nuestra atención a los demás asuntos que aquejan a la humanidad. Negar el cambio climático y la destrucción que hemos causado a nuestra Madre Tierra significa condenarnos como especie a un lento y doloroso fin. Y si esa termina siendo nuestra decisión ulterior, no se puede argumentar que no lo merecíamos.
Escrito por Juan Diego Beltrán González.